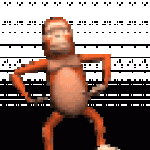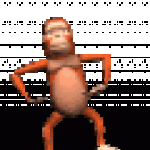Sera porla cuestión del Orgullo patrio que precede a a decepción de todo mundial, pero al leer esto he pensado en compartirlo con vosotros. Quedaros con la conclusión final, quizás, más que con la historia que no deja de ser heroica y ejemplar.
Gonzalo Fernández de Córdoba
En el otoño de 1494 un jovenzuelo y alocado monarca francés que se llamaba Carlos decidió invadir Italia y empezar a cosechar glorias desde el primer minuto de su reinado. El plan era ambicioso y arriesgado. Tenía que cruzar los Alpes, transitar por el Milanesado y la Toscana sin contratiempos, detenerse en Roma para ser coronado y terminar la gira en Nápoles, para destronar al decadente y poco motivado rey del vecchio regno, Ferrante II, a quien llamaban Ferrandino por lo apocado y falto de espíritu que era.
Como era joven, valentón e irresponsable, no se preocupó de las consecuencias de su aventura. El emperador de Austria miraría para otro lado. El rey de Inglaterra poco podía decir, estaba muy lejos. En cuanto al de Aragón, único que podía sentirse directamente concernido, acababa de ser recompensado con la devolución del la Cerdaña y el Rosellón, dos comarcas que habían caído en manos francesas durante la guerra civil catalana, unos años antes. Eso era, más o menos, lo que circulaba por su cabecita antes de ordenar a sus generales que cargasen las mulas y enfilasen el camino de Milán.
Todo le salió como la seda, al menos al principio. En febrero del año siguiente hizo su entrada triunfal en Nápoles. Ferrandino, fiel a su carácter, salió disparado al sur, a Calabria, buscando la cercanía de Sicilia, que era parte de la Corona de Aragón.
Mientras todo esto sucedía en Italia, Fernando de Aragón, el Católico, esperaba tranquilo. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, le había avisado de la cabalgada francesa, de los excesos de sus tropas y de lo mal que le caía el presuntuoso niñato que, en un abrir y cerrar de ojos, se había adueñado de Italia. El rey se hizo el sueco, no movilizó al ejército de Sicilia ni envió un contingente por si Carlos, a quien aún le quedaba cuerda, tenía la ocurrencia de cruzar el estrecho de Mesina.
Muy al contrario, dejó hacer al gabacho y se concentró en urdir una gran alianza internacional contra él. Decir que Carlos era muy malo y él muy bueno no colaba, así que tramó una coartada para que todos picasen el anzuelo. Propuso al Papa crear una Liga Santa para frenar el avance de los turcos en el Jónico. Todo un clásico. Eso implicaba que Francia debía abandonar Nápoles. El Pontífice lo recibió de mil amores y cursó petición a todos los reyes de la Cristiandad, incluido el de Francia. Venecia se apuntó a la primera; le siguieron Austria, Inglaterra, Castilla y Aragón. Carlos dijo que nones, que para defender Nápoles de los sarracenos ya se bastaba el sólito. Había caído en la trampa.
Rodeado Carlos por los cuatro puntos cardinales, Venecia llegó a un acuerdo con Milán para atacar a los franceses por el norte. Carlos acudió al combate sin saber que le esperaba una bochornosa derrota, de la que salió con vida de milagro. El sur, que era donde se ventilaba lo importante, se lo reservó Fernando. Envió una flota armada hasta los dientes al mando de Garcerán de Requesens. A bordo viajaba Gonzalo Fernández de Córdoba, un capitán castellano que había servido en la guerra de Granada. Conjugaba en perfecta armonía valor, inteligencia y mano izquierda, ingredientes que, no tan casualmente, se dan en todos los grandes generales de la historia. Gonzalo lo fue, y con letras mayúsculas.
Las órdenes de Gonzalo eran restituir a la familia real, la de Ferrandino, en el trono napolitano. Para ello habría de trasladar el ejército hasta la península, liquidar a los franceses, reconquistar Nápoles y asegurarse el control de varias fortalezas. Casi nada.
Con lo que había traído de España y el refuerzo de los napolitanos leales a Ferrandino franqueó el estrecho y, ya en Calabria, buscó el encuentro con los franceses, a quienes pensaba pasaportar de una tacada. Error fatal, porque los que le estaban esperando eran los propios franceses, que se habían anticipado al plan del cordobés. En Seminara Gonzalo cobró su primera y última derrota en Italia. El ejército de Montpensier estaba mejor preparado y había hecho un uso combinado de la artillería y la caballería que era casi imposible de replicar con las artes de la guerra que Gonzalo traía aprendidas de España.
Acantonó a sus tropas en Reggio, para reponerse y reflexionar sobre el desastre. Había una cosa buena: no habían conseguido obligarles a regresar a Sicilia, y otra mala: eran más, y mejor armados, de lo que pensaba. Tenía, además, que aprender del enemigo. Los franceses estaban muy bien organizados, sus distintas compañías funcionaban con precisión, sin estorbarse y entrando en combate en el momento adecuado. Había que inventarse de cero la milicia española, y había que hacerlo rápido: los franceses no le iban a dar otra oportunidad.
Escribió a los reyes para que le enviasen refuerzos, soldados, cuantos más mejor, y dinero, que sin ese no hay ni guerra, ni gloria ni nada de nada. Procedió entonces a reorganizar su ejército. Restringió el uso de ballesteros, que eran una antigualla, y de los incontrolables jinetes ligeros para dar protagonismo a los arcabuceros uno por cada cinco infantes y a la infantería. Los primeros podrían descabalgar a distancia a los resueltos jinetes franceses; los segundos darían buena cuenta de los piqueros suizos, que Carlos utilizaba con profusión. Para asaltar las compañías de piqueros ordenó que los infantes llevasen dos lanzas, y una espada corta para clavar en los vientres de los enemigos. Los españoles siempre hemos tenido mucho arte con las espadas cortas; de ahí a la navaja y al navajazo hay sólo un paso.
La estrategia también tenía que cambiar. La batalla campal y otras simplezas tácticas medievales ya no valían. Creó divisiones mandadas por un coronel y dejó de lado la antigua columna de viaje, sustituyéndola por el orden de combate, de manera que los soldados siempre estaban preparados para luchar. Con todo, su innovación más original fue la de motivar a los soldados. Les hizo sentirse parte de algo importante, no mera carne de cañón en busca de botín. No escatimó ni dinero ni tiempo para adiestrar a sus hombres, incentivó los ascensos por méritos y estimuló el sentido del honor y de servicio a una causa.
Gonzalo Fernández de Córdoba no lo sabía, pero esa reforma sería el germen de los tercios españoles, una máquina de hacer la guerra que estuvo ganando batallas ininterrumpidamente durante siglo y medio. Los primeros en probar la medicina hispana fueron los franceses de Montpensier, y tal fue el palo que se llevaron que, tras batirse con la infantería española, aseguraron no haber peleado "contra hombres sino contra diablos".
En julio de 1496 Gonzalo estaba de nuevo en marcha. Los franceses se habían retirado hacia Apulia y tenían sitiada la plaza de Atella, a medio camino entre Nápoles y Tarento. Enterado Alejandro VI del paradero de Montpensier, escribió al capitán andaluz para pedir su auxilio. Esta vez fue cosa de llegar, ver y vencer. Los franceses fueron diezmados y huyeron hacia el norte. Gonzalo se dirigió a Nápoles, donde entró días después aclamado por los napolitanos: "Por común consentimiento de todos fue juzgado ser verdadero merecedor del nombre de Gran Capitán".
La aventura del inexperto Carlos VIII había terminado peor que mal: no sólo no había conquistado Nápoles, sino que se lo había entregado en bandeja a Fernando de Aragón, su peor enemigo. El francés apenas tuvo tiempo para recrearse en su odio: poco después murió, como consecuencia de un accidente doméstico, sin dejar descendencia. Se dio un golpe en la cabeza contra el dintel de una puerta. Y es que la precipitación termina pasando factura.
El sucesor de Carlos, Luis XII, heredó, aparte de la corona, la apetencias de quedarse con Italia. Pero no era tan ingenuo. Antes de tirarse a la piscina se lo pensó dos veces y se buscó algunos aliados. En 1499 los franceses estaban de vuelta en Milán. Fernando, que tenía abiertos varios frentes, se avino a negociar. Invitó a Luis XII a firmar un tratado para repartirse la Bota entre los dos: el norte para Francia y el sur para España. El francés aceptó encantado y envainó el sable, en espera de mejor ocasión.
Ocasión que no tardaría en presentarse porque, como es bien sabido, dos gallos no pueden compartir el mismo corral. Felipe de Habsburgo, el Hermoso, que estaba casado con Juana de Castilla, la Loca, pensó que esa era su oportunidad para ir haciéndose un capitalito al margen de lo que heredase. Concertó un acuerdo con Luis XII en Lyon por el que reinaría en Nápoles hasta que su hijo Carlos (el futuro Carlos V) y la hija del rey de Francia, Claudia, estuviesen en edad de merecer y de heredar. El plan era tan tonto como su creador. Fernando no tragó y ordenó a las compañías españolas en Nápoles que se pusiesen en pie de guerra.
Gonzalo, que había regresado a España convertido en lo más parecido a un héroe, fue enviado de nuevo al escenario de sus triunfos pasados. Fernando ordenó armar dos flotas: una en Barcelona y otra en Cartagena, para dejar claro que la empresa italiana era ya un asunto que concernía por igual a castellanos y aragoneses; spagnoli, tal y como eran conocidos ambos en Italia.
El Gran Capitán se dirigió a Mesina para reunirse con los regimientos de Calabria, y allí recibió el apoyo de una tercera flota, capitaneada por Luis de Portocarrero. El Católico había puesto toda la carne en el asador. Italia sería española o no sería, así de sencillo. Gonzalo, entretanto, ansioso por encontrarse de nuevo con los franceses, se internó en la península y fue a dar con ellos en un lugar muy familiar: Seminara, el mismo en que había sido derrotado años atrás. Esta vez fue diferente: machacó a la tropa gala y siguió avanzando.
Luis XII había destacado en Italia al duque de Nemours, un joven y ambicioso general llamado a ser la horma del zapato de Gonzalo. El francés se retiró hasta la costa del Adriático para recibir ayuda de los venecianos, que se habían puesto de su lado. Puso sitio a Barletta y espero a que el andaluz corriese en su auxilio. Ese sería el cebo: una vez allí, otro ejército francés, liderado por el propio Nemours, le saltaría por la espalda. Gonzalo, como estaba previsto, acudió a liberar Barletta. Entonces todo el plan de Nemours se torció.
Gonzalo levantó el asedio en tiempo récord, y antes de que Nemours pudiese moverse salió en su búsqueda. Se lo encontró un poco más al norte, en Ceriñola. El plan de batalla de Gonzalo fue magistral. Mandó cavar unos fosos para detener a la caballería a piquetazos. Hecho esto, descargó toda su pólvora sobre los piqueros suizos y lo que quedaba de caballería. Entonces, cuando el enemigo estaba tocado de muerte, cargó con 6.000 infantes y 1.500 caballeros. La derrota francesa fue total. En el recuento de bajas sólo había 100 españoles muertos, por 3.000 franceses, entre los que se encontraba el propio Nemours.
Enterado Gonzalo de que su rival se había dejado la vida en el lance, ordenó que trajesen el cadáver ante su presencia. Ante la estupefacción de sus oficiales, le dedicó un sentido homenaje e hizo que le sepultasen con honores. Lo cortés no está reñido con lo valiente. Hasta en esto Gonzalo Fernández de Córdoba se adelantó a su tiempo.
Con idea de evitar que el enemigo se reagrupase, la hueste española corrió hacia Nápoles, donde el Gran Capitán fue recibido como uno de los héroes de la Antigüedad. Los nobles napolitanos habían encargado un arco del triunfo para que Gonzalo lo atravesase con sus hombres. El cordobés se negó elegantemente: aquel reino no le pertenecía a él, sino a Fernando el Católico. Alardes de nobleza como éste le valieron una fama que cruzó Europa de punta a punta. El condottiero español era, amén de invencible, leal y caballeroso.
Los franceses, sin embargo, no se habían rendido. Luis XII, emperrado con Nápoles como un niño pequeño, envió tropas de refuerzo a Gaeta. Gonzalo acudió a su encuentro desplegando una estrategia tan novedosa como inteligente. En lugar de cargar directamente sobre Gaeta, dejó que los franceses se confiasen y bajasen hasta el río Garellano con toda su artillería. Diseminó sus compañías a lo largo de varios kilómetros de barrizales para desgastar al enemigo. Llegado el momento, ordenó cruzar el río, rematar a los dispersos artilleros franceses y, ya sin defensas, rendir Gaeta con pocas bajas. Una soberbia lección de cómo se gana una batalla, y de cómo se obedecen las órdenes. Fernando le había pedido por carta que no malgastase hombres ni dineros, que evitase las carnicerías; "mucho más nos serviréis en conservar eso con paz que en darnos todo el reino con guerra".
Tras la victoria de Garellano, Luis XII entendió que de Roma para abajo todo esfuerzo era inútil. Los españoles había puesto una pica en Nápoles, y no había modo de arrancarla del suelo. La pica seguiría clavada en el soleado mezzogiorno durante dos siglos más, hasta la paz de Utrecht. Ya desvinculada de la corona española, Nápoles permanecería ligada a España por lazos dinásticos hasta que, en 1860, Garibaldi incorporó el vecchio regno a la Italia de los Saboya.
La empresa italiana fue la más provechosa y afortunada de cuantas España ha emprendido en Europa. Un torrente de refinada cultura italiana se derramó sobre nuestro país. Nápoles se convirtió en la ciudad más próspera y poblada de corona. A cambio, los primeros tomates llegados de América en las flotas de Indias posibilitaron que algún napolitano ingenioso inventase la pizza, el plato más universal del mundo. La toponimia, los apellidos y hasta ciertas formas dialectales del sur de Italia guardan memoria de la dilatada presencia española. Nuestra lengua se llenó de italianismos que traían pintores, escultores y músicos.
Fue una fructífera simbiosis latina. El buen recuerdo por la historia compartida es mutuo.
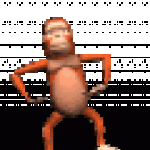 annuvion
annuvion
12
Junio 2006